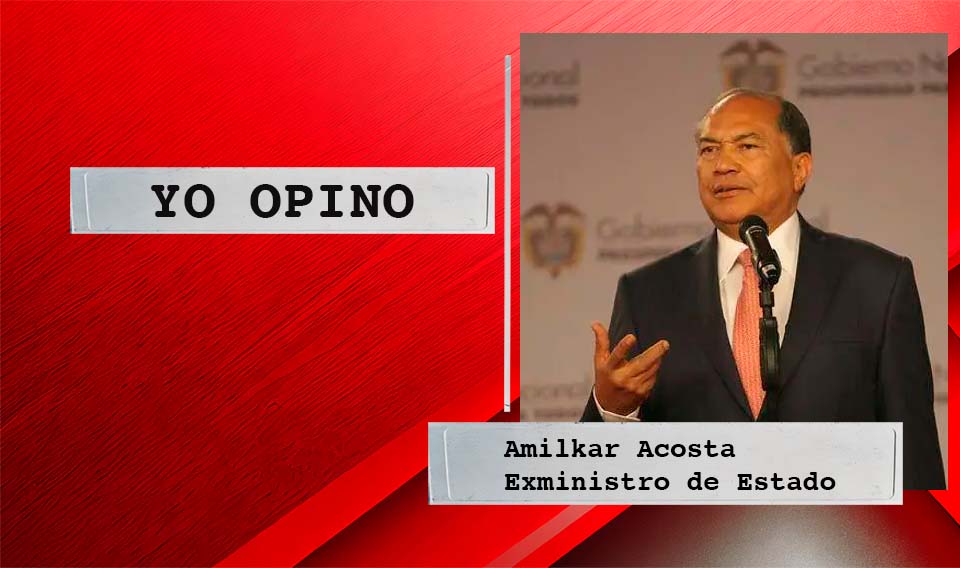La mezcla de los biocombustibles en Colombia podemos considerarla como un caso de éxito. Hace 20 años, desde el 1 de noviembre de 2005, merced a la Ley 693 de 2001, de mi autoría, entró en vigor y desde entonces ha sido obligatoria. El espíritu de la misma y la del legislador era y sigue siendo alcanzar varios propósitos al tiempo: contribuir a la seguridad energética, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del Cambio climático y las de material particulado, que tanto afecta la salud, amén del impulso a la agricultura y con ella la generación de empleo formal e ingresos en el campo, en donde más se requiere.
Como es bien sabido Colombia importa el 40% de la gasolina y el 10% del diésel que se consume en el país, ello a causa de las limitaciones que acusan sus dos refinerías, la de Barrancabermeja y la de Cartagena, las que opera ECOPETROL. De modo que el 10%, en promedio, de la mezcla del etanol y el biodiesel, es el mismo porcentaje en el que se reduce la dependencia de las importaciones.
De acuerdo con los registros en Colombia los biocombustibles contribuyen a alcanzar la meta de reducir en un 51% las emisiones de GEI hacia el 2030 reduciendo 2.5 millones de toneladas de CO2 y 130 toneladas de material particulado anualmente. Al reducir las emisiones de material particulado se está mitigando su impacto sobre la morbilidad y mortalidad, las cuales, según el DNP, le cuestan al país $12 billones, aproximadamente, 1.5% del PIB.
Los biocombustibles son mucho más que un aditivo o mezcla con el combustible motor, para constituirse en una cadena productiva agroindustrial, en la que el etanol y el aceite es un componente más de la misma. La del etanol involucra a 2.000 pequeños cañicultores y la del biodiesel a 6.000 palmeros a pequeña y mediana escala.
Es de resaltar que en los últimos 20 años la ampliación de la frontera agrícola y del área sembrada en Colombia se debe a los cultivos de la caña de azúcar y la palma aceitera, cuyos frutos sirven de insumos a la producción de los biocombustibles, generando más de 90.000 empleos formales y bien remunerados, sobre todo en el campo, que es en donde es más intensiva en mano de obra. Por todo ello y mucho más es que el Panel de expertos de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático no dudó en afirmar que “los biocombustibles son una medida determinante en la mitigación de la emergencia climática”.
Todo ello es lo que se podría poner en riesgo si llega a quedar en firme dos resoluciones que fueron publicadas para comentarios por parte del Ministerio de Minas y Energía a través de las cuales se pretende cambiar la fórmula vigente para la fijación del precio de los biocombustibles. Como lo plantea el experto Iván Darío Arroyave “en la práctica Colombia pasaría a fijar los precios de sus biocombustibles como si fueran importados, aunque se produzcan con materias primas nacionales, reduciendo en ingreso a los productores de etanol y biodiesel en un porcentaje del 14.5% y 23.9%, respectivamente”.
Las nuevas fórmulas reemplazarían el esquema vigente, que combina referencias internacionales con los costos reales de producir en el país, por un modelo basado en la paridad de importación, lo cual llevaría al marchitamiento de estas dos cadenas productivas con todas sus consecuencias. Por ello coincido con Arroyave en que “resulta contradictorio que el mismo Gobierno que promulgó el COMPES 4062 de 2023 de reindustrialización debilite el sector que mejor la representa. El llamado, entonces, es a evitar semejante exabrupto.
Supuestamente con la nueva metodología que comporta esta Resolución se pretende “alinear”, sin lograrlo, los precios internos con los precios internacionales. Según el Ministro de Minas y Energía Edwin Palma, “este es un paso hacia un mercado de biocombustibles más justo, eficiente y alineado con la realidad internacional. Modernizamos las reglas para proteger el bolsillo de los colombianos, reducir la presión fiscal y dar señales claras de competitividad al sector productivo nacional”[1].
A diferencia de lo que ocurre con el Ingreso al productor (IP) en la fórmula del precio de la gasolina y el diésel, en el cual precio paridad importación que le sirve de base, que toma como referencia el mercado del Golfo de México, en donde están instaladas las mayores refinerías del mundo y por lo tanto la formación del precio refleja la de un mercado competitivo, las referencias de Houston, como lo pretende el Gobierno no es el más apropiado, dado que en EEUU la cadena de los biocombustibles está subsidiada en todos sus eslabones, desde el agricultor hasta las plantas que producen el etanol, el cual además es protegido con impuestos a las importaciones.
Y de contera la materia prima, el maíz, no se compara con la caña de azúcar, que es considerada la más eficiente energéticamente, la de mayor productividad por hectárea y sobre todo reduce en una mayor proporción las emisiones de GEI. Lo propio puede decirse con respecto a la palma africana cuando se la compara con tras materias primas para producir biodiesel, como son la colza o la soya.
De llegar a aplicarse la nueva fórmula se daría al traste con todo lo que ha significado para el país en progreso de la agricultura, la generación de empleo e ingresos en los territorios, en ahorro fiscal y en divisas para el Estado. Además, sería un duro revés para la Transición energética justa que tanto pregona el Gobierno, hasta convertirla en su mantra, habida cuenta de que, como lo ha dicho diáfanamente y con toda contundencia el Panel de expertos de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (IPCC, por sus siglas en inglés), “los biocombustibles son una medida determinante en la mitigación de la emergencia climática”.
La Vega, octubre 11 de 2025
www.amylkaracosta.net